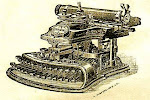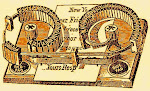... y no chisto al tacto del agua enfurecida. Busco el fondo para libar un poco del azúcar indisuelto y lo mastico a golpes para lastimarme las coronas de los dientes. Intento verme las palmas de las manos y lo logro, poniéndolas casi junto a la nariz. Trago, me hincho, no puedo salir a flote, tampoco lo quiero, camino en círculos, y para entretenerme repito el abecedario al derecho y al revés, multiplico cualquier número por siete y si no sé la respuesta me la invento. Qué más da. ¿Qué mal le puede hacer al mundo multiplicar seis mil doscientos cuarenta y cuatro marsupiales por un simple siete? Hago malabares con los granitos de café que lograron superar el colador. El café ya habrá hecho efecto. Igual no tengo sueño. Pero recuerdo que hay una navaja en el bolsillo trasero de mi pantalón y apuñalo las paredes del pocillo, me cuesta un largo rato de trabajo pero logro hacer una hendidura y cavo, despacio y con fuerza, en círculos concéntricos, tranquilo, tarareo “What a wonderfull world” y cierro los ojos, todas mis fuerzas concentras en la punta de mi arma, y sin parar de hincar el filo recuerdo un día de playa bajo un sol redondo y categórico en el que junto a dos mujeres que aún no conocía bien construimos castillos de arena muy profundos y deformes pero llenos de ganas, con arena colgada de los pómulos, aferrada al redondel de los ombligos, casi un volcán de arena construido como disculpa para mover el cuerpo muy cerca unos de otros, para doblar la espalda y empinar la cintura con las palmas apoyadas un poco más abajo, de pronto siento un dolor agudo en el antebrazo, he cavado ya hasta el otro lado de la taza, un hueco humilde, las aristas me hieren la piel pero el café me sana mientras abandona el recipiente. Una mujer observa el mantel manchado de café, toma la taza abandonada y no entiende qué pudo haber pasado. Mira el fondo, y claro, no me ve. Si hace rato que huí a buscar alguna que me quitara este mareo. Y vaya si la encontré. ¡Pero qué es lo que has tomado!, alcanza a preguntarme antes del primer mordisco.
Cuando los hombres de bien se vuelven irascibles...
...el pecho se les congestiona con la baba negra de las emociones encontradas y tanta comodidad de felpa acumulada en la frente va dando paso a irradiaciones concéntricas de estupor amargo, nada los contenta en esas pequeñas fracciones de segundo en las que el mundo les muestra la otra cara, una mueca seca y torva que no saben digerir al vuelo, que les hace preguntarse cosas que no logran formular y cuyas respuestas se encogen con las antenas de los caracoles desconfiados. Las velas de todos sus barcos se agitan contra el viento y no se mecen con las olas. Los zapatos que se pusieron al derecho les hacen daño en los huesillos sobrantes de los pies, y los botones de la camisa no encajan en los ojales de enfrente sino en orificios escogidos al azar. Se detienen a entender cómo la bondad no ha sido consecuencia lógica de un mundo bueno ante su pies, pero las lenguas se les muestran opulentas en denuestos y no permiten que sus desazones encuentren el camino de la calma. Hombres buenos, animalitos por momentos subvertidos en el azar de los encuentros, de los choques de poder entre los bichos y los sueños, gordos entumidos de cabeza y flacos de cordura. Valen oro por sus buenas voluntades. Pero no hay quién les pague el precio que merecen. Todo irrumpe a saco y deja sus casas arrasadas. (...)
Puso un dedo sobre una superficie lisa seguro de que algo en sus partículas menores habría de notar su presencia sanadora
Legó lo que quedaba de su minúscula fortuna a los regeneradores de materiales desechados. Hizo caso omiso del último consejo de su madre aquel día en el que los pantaloncitos cortos ya no le ocultaban con buen tino el vello de las piernas retorcidas. Hizo una nueva pausa sin dejar de orar pestes marchitas en la punta de la lengua. Y contando de quince en treinta sumó cuatromil doscientos cincuenta y dos gallinazos en el cielo. Nada alrededor le entregaba las respuestas envueltas en pequeños papelitos de celofán importado de la China. Y ni haciendo un esfuerzo extra con sus dos pupilas enteras y henchidas de dolor lograba separar las ondas radiodifundidas del resto del aire. Era un momento extraño, sus dedos en la mesa, sus sumas en las nubes, sus pesos repartidos entre hombres y basura y el resto de su cuerpo dividido entre el drama de no hallar señales radiosónicas dirigidas desde algún rincón del mundo especialmente para él, y la desazón irremediable de saber que lo que a esas horas lo tenía en semejante posición no era más que un capricho súbito y recalcitrantemente intrascendente que a lo sumo para él y dos o tres hembras futuras tendría cierto grado de interés. (Escritura: 4' 49”. Edición: 2’ 30”)
Se tiraba del pelo porque sentía que en el fondo algo lindo debería suceder bajo su cuero cabelludo...
... quizá un baile neuronal que se activara sin querer al sentir el ritmo de los folículos pilosos azotados sin ninguna cadencia particular. Tampoco sospechaba que las ranas fueran a dejar sus monigotes de palabras para esa noche, y que la luna se derretiría de manera sutil pero imparable dentro de los recipientes que guardaban las pequeñas para consumir el agua rara de la mañana. No entendía demasiado de helioedros, y por eso decidió dejarlo todo al azar y al encuentro fortuito de los dedos sobre la mesa rota, pero al mismo tiempo sentía que aquel fogón tarde o temprano lo habría de premiar con un buen trozo de pan de amasar los cuerpos. Decidió no ahondar en la fenomenología de los espíritus difusos, pero eso no le preocupaba demasiado, al fin y al cabo nada podía ser mejor que ver caer la tarde sobre un lienzo hecho pedazos. Trató de volver al libro, pero el demasiado orden lo confundió, echó mano de la revista de poemas ilustrados pero seguía sosteniéndola siempre al revés y no sabía cómo librarse de ese sino. Silbó. Y de pronto todo se hizo claro. Lo que acababa de leer le pareció completamente aleatorio, y supo que ni el más desordenado de los cerebros conocidos podría encontrar en ello nada digno de ser puesto en el cajón de la razón. Volvió a silbar por accidente. Y todo volvió a su posición patasarriba. Sonrió. Y se dejó llevar por la corriente. (Escritura: 5’ 25”. Edición: 4’ 30”)
Encontrarte una moneda y gastarla de inmediato en un cigarrillo que no te fumarás
Coleccionar recortes de prensa y guardarlos en cualquier bolsa imaginando que las frases podrían componer historias mejores que las tuyas pero archivarlas en un cajón que nunca abrís. Dirigirte indiferente a la vecina de tu amigo y contarle en tono grave ciertas complicaciones de salud que sólo a él le atañen. Jugar a lustrarte los zapatos con la bota de los pantalones de tus compañeros de vagón en un metro de seis y media de la tarde. Arrojar un libro nuevo desde la ventanilla de un carro sin importarte nada que en diez minutos haya sido reducido a un amasijo de hojas empolvadas. No distinguir entre la cara de uno u otro ser humano por un rato y suponer que todos son viejos conocidos. Comprar un par de kilos de solomo extranjero y pasearlos por un parque apacible afilando una navaja como quien no quiere la cosa. Desintegrar con un silbido la ilusión y tomar un taxi de repente. Ver llover hasta que todo se te olvide. Informarle a la central de policía que un pedazo de papel no ha parado de dar vueltas hace más de media hora en un remolino que lo tiene arrinconado en la calle tal con la carrera tal. Inclinar tu cuerpo en una venia agradecida ante cada nueva cara que te alegre. Y pedir la hora con susurros a las ancianitas que paseen perros mansos. Vivir así. (Escritura: 5’33”. Edición: 4’12”)
El tren se deshace pero salta de alegría...
...Las guitarras que alguien lleva en un saco de alambres parecen tronar al ritmo del destartale general. Un banco en el que vibran las nalgas empapadas de siete u ocho negras vestidas de colores, no se inmuta aunque la tarde sea para él un descargar de bofetadas. La puerta del cajón superior en la que viajan las gallinas está a punto de venirse abajo, y los excrementos de las aves son usados por algunos para decorar sus pómulos con gesto de indios agitados. El tambor que el hombre del rincón usa como almohada se ha unido murmurando a la canción que nadie sabe pero de la que todo el mundo ensaya un trozo, puro ritmo contagioso que no se sabe ni dónde ni por qué. Un tarareo bajito entre la caja de dientes le regala al cuadro general un ancianito aperezado que lleva en sus ojos la marca de las muchas rumbas en que se jugó las cartas de la juventud. Pero es un murmullo alegre, de hoja de limón soplada entre los labios con confianza sanadora. Una mujer joven de cinturón ceñido al talle alcanza a imaginar al viejo cuando aún el polvo de los años no se le arremolinaba entre la boca y lo dejaba tan seco como ahora. Y lo ve lustroso de cabeza, firme de brazos y seguro en el baile. Piensa que el pobre viejo mueco debió haber sido un buen galán y no encuentra alrededor a un solo joven que le llegue a él a los talones. De otro vagón se dejan venir cuatro cinco hembras ya maduras pero entonadas quién sabe con qué tragos fuertes y picantes. Porque entre el baile que no deja ni contarlas estiran brazos y palpan carnes por aquí y por allá, lo más redondo y lo más tieso sin importárseles pedir una disculpa o un permiso, el todo es palpar. La ráfaga de vientos improvisados con tubos de papel y chiflar de dedos se derrite entre el fragor dancero que no se alcanza a digerir y que parece esponjarse como embriagado en levadura de pasos y pisadas y agitar de tuercas y latas de tren viejo y poco mantenido en el que de un día para otro una tripulación irresponsable ha dejado que todo se vaya convirtiendo en una agitada masa humana en la que difícil distinguir un brazo de un miembro asfixiado de placer o una cabeza de hombre de la pelambre enmadejada de una vieja sometida de repente por una coquetería ya olvidada. En los pueblos silenciosos al borde de la carrilera que de vez en cuando se ven perforados por semejante ráfaga de ruidos, queda en el aire la sensación de que hacia alguna parte y con toda la prisa se aventará Lucifer a esas horas acompañado por su tropa de sobrinas peligrosas. (Escritura: 9’ 26”. Edición: 6’33”)
Integro un melocotón hirviendo a mi rango de acción...
...Separo la piel ardiente y la pongo sobre un libro abierto. Cierro ese y todo los demás que andan regados por ahí y ordeno con un golpe que sepan conservar la calma. Deterioro algunos trozos de periódico que pastan aquí cerca, y renuncio a degustar los titulares de hace varios días. Las plantas que asoman entre las grietas del suelo piden algo que no entiendo, pero asiento y les entrego un objeto raro que las deja satisfechas. Dirijo mi mirada hacia un sombrero que alguien olvidó, y se posa sobre mí como esperando. Pasa un ave distraída que me pide algún consejo. Le digo sé discreta y no sé si alcanza a oír. Pasa un aeroplano con aires de perdido y se acurruca entre las hojas secas. Un insecto de antenas encogidas y papeles en los ojos intenta darle alientos pero es inútil porque se deshace sin hacer ruido. Lanzo un silbido sin estrépito y nada vuelve a la normalidad. Pienso en cualquier letra por dejar que pase el viento y el resultado sigue siendo igual. Le doy la bienvenida a las jirafas de madera que llevan hilitos de nylon atados a los dedos para poder seguir el ritmo, y un pastel de frutas secas se ofrece a acompañarnos. No sé cómo asumir todo esto. Y entrego mis pistolas para no tener que responder de cualquier forma. (Tiempo de escritura: 7’ 56”. Edición: 2’ 26”)
Sobre el tapete rojo de pequeñas cabezas resplandecientes...
...que alguien olvidó en el fondo del desván, se dio de pronto una creciente discusión. Las miles de testas diminutas se negaban a ver pasar sus horas entre polvo y cucarachas, y tras la tos de alguna alguien preguntó por la mejor manera de hacerle el quite al tedio. Una cabeza como todas con forma de alfiler algo ovalado respondió que la tierra era un giro continuado y que lo mejor era bailar al son de su desplazamiento. Ofendida por la candidez de la propuesta otra cabeza casi exacta replicó que la tierra no era nada más que un triste balón de masa amorfa relleno con el fuego que al cabo nos pasaría a todos por sus brasas, y que ante semejante perspectiva lo indicado era comer a manos llenas mientras llegaba la hora miserable. Las risas de unas cuantas cabecitas acostumbradas a ahuyentar las malas leches formaron una nube de ruditos que alteró el fondo de la escena. Casi unidas la una a la otra cantaron como en coro que la tierra era un ensayo en el que no había resultados preferibles, que todo era posible y digerible y que los fuertes eran los que usaban los lentes indicados para cada color del cielo. Antes de cerrar su intervención se decidieron por el baile, meciéndose en círculo como oleadas de pelamen llevada por ciclones: no queremos nada más que ver llegar las cosas, que ver pasar las risas y huir de los dolores. Nos disgusta que ustedes se desplacen llevados por los sueños que no los dejan ver. Entre polvo y cucaracha sonreímos mientras tanto, que no está lejos el momento de pasar al centro de la sala. La multitud no respondió como esperaban, salvo algunos grupos de minúsculas cabezas por aquí y por allá. Las demás o no quisieron escuchar o habían sucumbido ya al cansancio de intentar un escape del tapete al que estaban más que reclavadas.
Lijaban sin poder siquiera detenerse a dar una mirada alrededor...
...Los dedos ya eran fibrosas masas abotagadas por el calor del roce. Las uñas habían engrosado su carácter, y bajo la cutícula purpúrea algo espeso se movía lento. Las articulaciones de la mano crujían a cada movimiento, pero el fragor de la faena parecía limar las asperezas que asomaban entre hueso y hueso. Los tendones cumplían su función pese a la evidente capa de óxido que intentaba sofocarlos. Y el aire caliente no era alivio para nada. Bajaban por los hilos de las lámparas hileras de insectos encendidos, pero perdían la vida al menor contacto con la mesa. Ojos temblorosos preferían conservarse en la paz temporal del aserrín acumulado sobre el suelo. Cuadernos manchados llevaban sin esfuerzo la contabilidad perfecta de cada herida provocada, y en un vaso de agua sucia esperaba su turno un racimo de cuchillas. En las junturas de los muros se dibujaban ya los paisajes premonitorios de archipiélagos de hongos. Las esporas se arrojaban por espasmos al ambiente. Y algunas pieles aún vivas no soportaban el contacto corrosivo. El chirrido de la máquina era inaudible desde hacía varios meses por atrofia de todos los oídos. Pero si alguna cosa viva se acercaba por los menos a kilómetros, podía sentir la vibración aguda que brotaba del pequeño cobertizo salvaje que alguien había instalado algunos metros bajo tierra para probar con carne y músculos la capacidad de tolerancia a la tortura de ciertos organismos agitados.